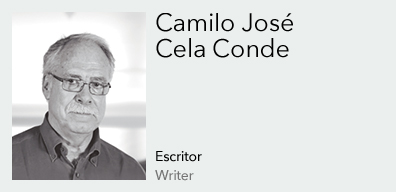
La isla aquella era, por decirlo de la forma más breve y cierta que existe, espléndida. Tanto el Port en el verano, con una pastera amarrada al mollet de delante de Villa Clorinda, como Palma durante el invierno, pese a que estaba obligado a ir al colegio, suponían algo así como el paraíso. En el caserón de la calle de José Villalonga no teníamos calefacción alguna, al margen de los fuegos de la chimenea y la cocina, pero por más que la humedad te asediaba convirtiendo el irte a dormir en un suplicio, el balance era del todo favorable.
Siempre podía subir una hora antes a la cama a los perros, Pichi y Chispa, para que me la calentasen. Hay que forzar mucho la memoria para ver en la Plaza Gomila un remanso de paz con mesas de café en las que Joan Miró y Toni Kerrigan acompañaban a mi padre. O para volver a los tiempos aquellos en que, esperando el autobús del colegio, jugábamos al fútbol en esa misma plaza. En cierta ocasión derribé una señal de tráfico —que servía de portería— con la pelota y en la prensa se publicó que a Camilo José Cela le habían multado por un acto de gamberrismo.
Qué feliz es un mundo en el que eso es noticia. Cincuenta o sesenta años más tarde, Mallorca enseña otro pelaje. El Port de Pollença queda consumido por los derribos y el tráfico. La Plaza Gomila supone, con todo el Terreno, un horror urbanístico que dicen una vez más que se va a arreglar aunque puede que ahora la especulación lo logre. Los turistas superan año tras año un récord indeseable; en suma, la masificación se une a un encarecimiento de todos los órdenes de la vida, desde el alquiler de la vivienda a la cesta de la compra.
Con el agravante de que la tendencia va a más y no se ve el límite por ninguna parte. Los geógrafos —los que se dedican a la geografía física— sostienen que se trata de la misma isla. Los geógrafos — los que atienden a la geografía humana— saben que no. Y yo, con el único bagaje de mis recuerdos de la infancia, he huido ya de allí aunque solo sea por no seguir llorando.

Paseo Marítimo del Port de Pollença. Foto: R.B.






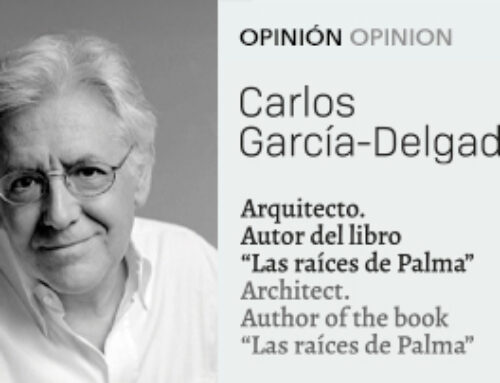

Deja tu comentario